Cuando apenas tenía cinco años y los bordes del mundo coincidían con la cerca de la finca de mis abuelos en las afueras de la ciudad de Cienfuegos, a mi madre le otorgaron una casa por su trabajo, una empresa de proyectos agropecuarios.
—¿Reina?
―Sí, Charo, así se llama el barrio donde vamos a vivir ahora –dijo mi hermana–. Y vamos a ser cangrejas, porque allí nada más que se come cangrejo.
Fue la primera vez que escuché hablar del lugar donde vivo hace más de veinte años. Reina, un poblado de pescadores con una plaza llamada El Parque de los Chivos, un cementerio Patrimonio Mundial de la Humanidad y una sequía que hizo que, con el tiempo, le llamáramos el Sahara Caribeño.
Mi niñez estuvo llena de chiquillos acompañándome en la cola de la única tubería a la que llegaba el agua eventualmente. La acometida madre, como la llamaban los adultos, quedaba bastante lejos del edificio. A los niños nos daba igual: retozábamos llenando cubos y porrones; además, nunca faltaban pleitos para encender los ánimos, debido a los acaparadores y los que se colaban. Cuando los adultos se cansaron de todo esto, Ricardo, el presidente del CDR, convocó a una reunión.
“Hace quince días que me estoy dando el baño del avión”, dijo. Y yo le pregunté a mi madre qué era eso. Mi hermana, que pocas veces se quedaba callada, me explicó que se trataba del “motorcito, de la cola y las alitas”. Pero Ricardo no citó a una reunión solo para contar su forma de bañarse, sino para que entre todos los vecinos compráramos una turbina que permitiera llenar los tanques del edificio.
Mi familia hizo lo que pudo para conseguir nuestra parte del dinero. Mi padre arregló más televisores que de costumbre y mi madre vendió croquetas como una loca. El esperadísimo ladrón de agua de alta potencia llegó finalmente y cual ceremonia religiosa fuimos todos a presenciar el sagrado bombeo.
¡Vaya sorpresa nos llevamos cuando el puñetero artefacto no haló ni una gota!
Cristina, la vecina de al lado de mi casa, tenía lágrimas en los ojos y mi padre maldijo a la corte celestial entera. Por suerte, vivían personas más ecuánimes en mi vecindario y enseguida comenzaron a buscar alternativas para solucionar el problema.
―Hay que ayudarla un poquito –dijo Aramís–. Busquen un poco de agua para cebarla.
Nada salió de aquella manguera.
―Déjenmelo a mí, que voy a chupar con la boca –saltó Paquita–. Si no la traigo yo de la mismísima Hanabanilla, no la trae nadie.
Se agachó ante la tubería y chupó hasta ponerse azul. Nada salió.
—¡Prueben con la danza del agua! –gritó alguien.
Nada.
Los adultos ya iban a desconectar la turbina cuando habló El Americano, un reinero viejo, un pura sangre, un cangrejero de cuna.
―¡Lo que les hace falta es una bomboneta o chupón!
―¿Qué cosa? –dijimos.
―Sí, yo tengo lo que necesitan y se las voy a prestar por hoy, pero se van haciendo una, que esto es oro.
El Americano se apareció con una especie de jeringuilla gigante, hecha con un tubo de poliestireno, una manguera de media pulgada y un émbolo de madera. Colocó su chupón en la boca de la turbina y aspiró con el aparato. A la tercera o cuarta succión, el agua salió a borbotones.
—¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! –gritábamos los muchachos bajo el chorro.
—¡Bomboneta! ¡Bomboneta! –gritaban los adultos.
Con los años, las tuberías y el servicio de alcantarillado mejoraron. Para algunos, la bomboneta es historia pasada. No obstante, los niños de antaño aún conservamos una tras la puerta… por si acaso.
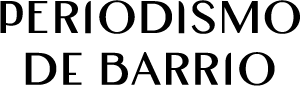
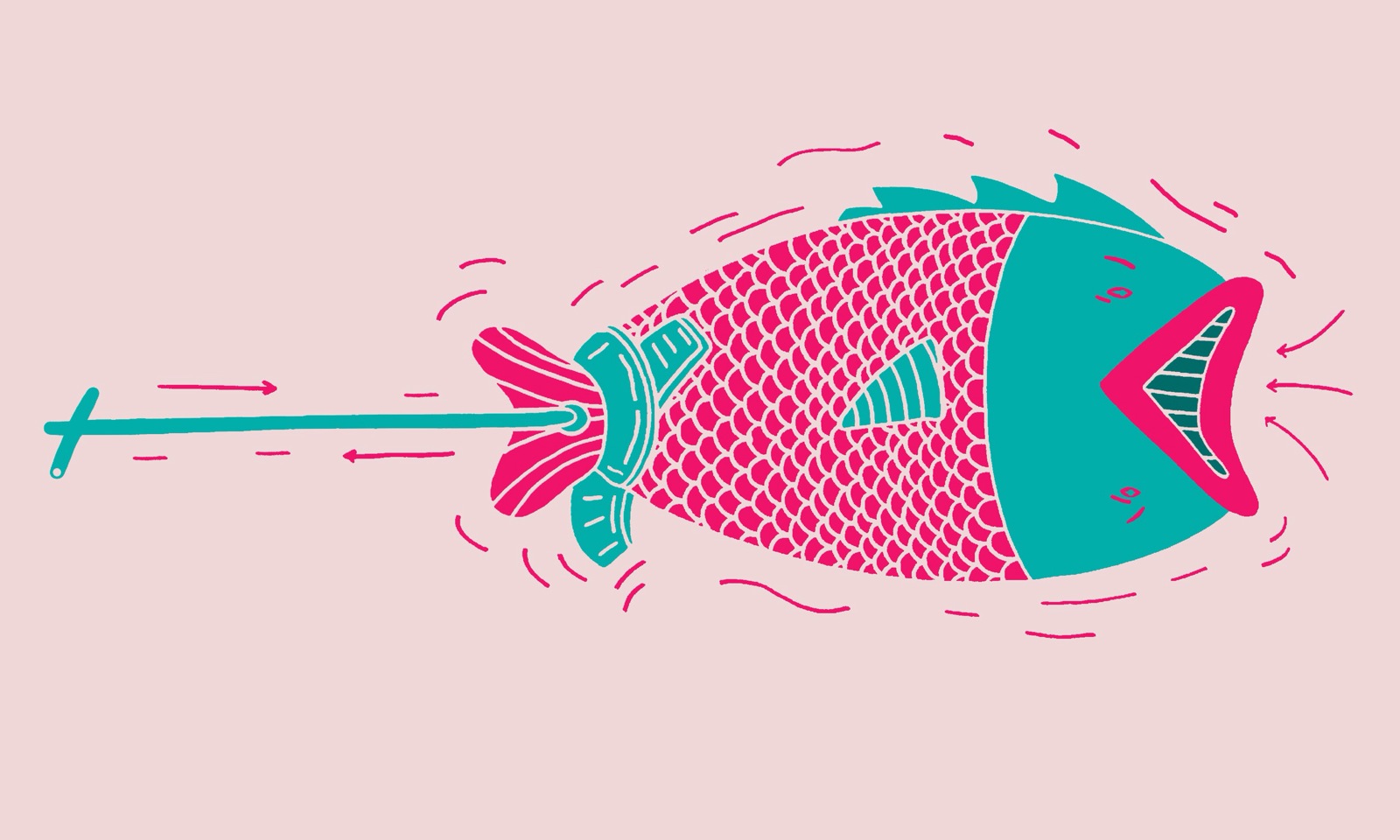
Deje un comentario